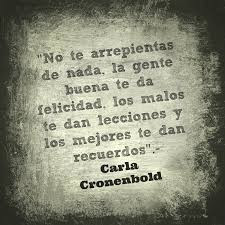Sin
memoria no hay nada. No somos nadie, no tenemos identidad ni podemos entender
nada. Sin ella seríamos más zombies errantes que seres humanos.
La
memoria nos convierte en seres humanos, nos faculta para vivir, permite componer
nuestros sentimientos, nos capacita para
relacionarnos y para aprender. Para aprender aquello que nos hace sentir bien,
pero sobre todo, para reconocer aquello que pone en riesgo nuestra existencia.
Nuestra
memoria se conforma de información, sentimientos, hechos, sensaciones... en
definitiva, recuerdos, y cada uno de ellos tiene un signo. Aquellas cosas que
nos interesan, que son relevantes para nuestra vida, esto es, aquellos
estímulos que tienen valor emocional, ya sea positivo o negativo se recuerdan
mejor. Tendremos mejor asentado el recuerdo de nuestra cena romántica el mes
pasado que el de la compra del supermercado la semana anterior o lo que hice en
el trabajo esos mismos días. Pero también será más preponderante el recuerdo de
un incidente de tráfico o un altercado callejero en que nos hemos visto
implicados.
Lo
más frecuente es que no tengamos queja de los recuerdos gratos y emocionantes,
e incluso queramos rememorarlos, e igualmente, tratemos de evitar aquellos que
son angustiosos y desagradables.
En este caso, es probable que no estemos
teniendo en cuenta, o quizá desconozcamos, que tales recuerdos tienen un valor
de supervivencia.
Todos
nosotros pasaremos por situaciones crudas y amargas a lo largo de nuestra vida.
Esos momentos pueden ser molestos, estresantes o agobiantes… pero tienen una
función. Son desagradables pero útiles. Los recuerdos dolorosos tienen un valor
pedagógico: Nos enseñan, nos muestran relaciones de causa-efecto, y
consecuentemente, nos proveen de una información esencial que nos permite prepararnos
para enfrentarnos en el futuro a situaciones críticas. En definitiva, con
lógica o sin ella, nos gusten más o nos gusten menos, lo malos recuerdos (sobre
todo ellos) nos enseñan cómo funciona la vida.
Un
amigo siempre me ha contado cómo su abuelo le enseñó a conocer el peligro que
suponía una chimenea abierta en casa para un crío pequeño. Un buen día, atraído
por la lumbre, se acercó a ella. El fuego encendido estaba rodeado por una vieja
chapa metálica, y él acercó su mano a ella con curiosidad infantil. El abuelo
lo observaba mientras permanecía sentado al lado. Alargó entonces la mano hacia
la de su nieto y, con su dedo, apretó lo suficiente el de su nieto para que tocara
el metal caliente. La yema del crío tocó el metal candente y se quemó. Retiró
la mano al instante, dolorido y llorando, para ser atendido y recibir la cura
materna.
Mi
amigo me comenta que nunca más volvió a quemarse con fuego.
¿Cruel?
Sí
¿Bruto?
Sí
¿Efectivo?
También.
Si
pudiéramos olvidar el incidente, borraríamos un recuerdo doloroso, pero desde
luego que también ese aprendizaje tan consistente.
Desde
luego que se puede aprender de maneras menos lesivas. Mediante instrucciones
(“No te acerques al fuego que quema”) o a través del aprendizaje vicario (“¿Has
visto como se ha quemado el abuelo por tocar el fuego?), pero desde luego que
no tan profunda y permanentemente como con la experiencia directa.
Aunque
parezca que estoy deseando que me ocurran desgracias para aprender mucho de la
vida, les puedo asegurar que no es así. Pero una vez sucedidos, podemos afrontar los malos
recuerdos superando la simple queja si contrapesamos su valor negativo: sabiendo
que tienen una función, que tienen un significado. Si nuestra mente los retiene
es porque nos sirven de recordatorio o enseñanza de algo relevante para la vida.
Nota: Excluyo de esta explicación los recuerdos
traumáticos, por su distinta naturaleza, que abordaré en otro post.