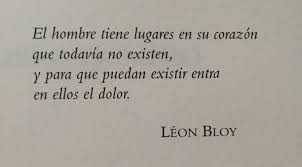Leía, hace varios días, un artículo en prensa redactado por
un médico de atención primaria. En una carta dirigida al director, comentaba
que cada día ve a más de 40 pacientes, y sin embargo, usa el fonendoscopio en solo
tres o cuatro ocasiones cada jornada. La atención individual se inicia como una
consulta médica, pero no tardan en aparecer indicadores como dolor de cabeza,
pérdida apetito, irritabilidad, cansancio, dolor de espalda,... Son síntomas o
síndromes relacionados con la ansiedad, con la tristeza, con el aislamiento,
con la baja autoestima, con la insatisfacción en la vida. "No dispongo de
pastillas para esas dolencias", concluye el facultativo. En su opinión,
deberían de existir más profesionales que ayuden a aceptar la realidad, la
sociedad en que vivimos, para tratar de encajar mejor en ella, para evitar que
genere tantos desmanes psicológicos en los ciudadanos.
Esta insidiosa epidemia es real. La incidencia de los
trastornos mentales se ha disparado en las sociedades del llamado primer mundo. En
cincuenta años, los casos de depresión se ha multiplicado por diez, y los
ansiedad le siguen de cerca. La cuestión es que, observando el tipo de sociedad
en que vivimos, ¿a alguien le extraña esta progresión patológica?
El flamante premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de este año nos ofrece una pista acertada. Michael J. Sandel tiene claro que hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Hemos permitido que las normas que rigen la actividad productiva de los mercados empezaran a impregnar la dinámicas sociales, permitiendo así que, paulatinamente, los valores mercantiles colonizaran todos los aspectos de la actividad humana. Este hecho, lejos de ser inocuo, supone un elevado coste social, comunitario e individual. Y cuando digo individual, me refiero al individuo como persona y ser humano.
Que los principios de los mercados hayan penetrado en el ADN de la convivencia social explica en gran medida el proceso de erosión social. Consumismo e individualismo han ido deshilachando la frágil materia que nos permite sentirnos parte de un grupo o una comunidad. Muchos de los valores personales en los que se criaron, sin ir más lejos, la generación de nuestros padres, actualmente son ninguneados, incluso desacreditados, por ese ente inaprensible que denominan mercado. Sus tentáculos mercantilistas han ido infiltrándose hasta alcanzar los cimientos sociales, deteriorando el sentido de ciudadanía y el compromiso con el bien común.
Para colmo, la linea de defensa que supuestamente debería estar
emplazada en el Estado se muestra inoperante. Los gobiernos, las administraciones e instituciones que deberían
velar por nosotros, tampoco responden ni defienden los derechos de la
colectividad que les da sentido. Me resulta difícil determinar en que momento de este proceso colonizador, silencioso e
insidioso, fuimos abandonados.
Los que deberían ser nuestros principales valedores, la clase política, se dedica al menudeo de ideales rastreros, al trapicheo de baratijas legislativas, reduciendo su actividad a criticar al opuesto y hacer reproches, como críos en una pelea de recreo. Parecen haber despreciado aspectos esenciales como legislar las cuestiones relevantes, ni siquiera en debatir sobre temas trascendentales para la ciudadanía. Con todo y con eso, lo más imperdonable es que se hayan convertido en uno de los máximos exponentes de la deshonestidad y la corrupción.
La iglesia, por mencionar otra arraigada institución, destapa decenas, centenares, miles de casos de pederastia en su seno. La entidad que más debería velar por la integridad (la física y la moral) de la sociedad, permite que muchos de sus miembros hayan destrozado las vidas de los más vulnerables, los niños. Cuando se descubren los casos, su reacción es ¿expulsar a algún párroco o cambiar de diócesis a algún obispo pederasta?
Una muestra supina de esta desprotección, un ejemplo que me parece miserable, es que empresas de apuestas y juego se publiciten en medios de comunicación masivos, en horario de máxima audiencia, sin cortapisa ninguna. Personajes públicos, algunos de ellos futbolistas y atletas de prestigio, ídolos de críos y jóvenes, se permiten protagonizar spots comerciales incitando al juego en casas de apuestas, desentendiéndose del poder que tienen para enganchar al colectivo más vulnerable, ignorando (o queriendo ignorar) cómo la ludopatía puede arruinar la vida de cualquier persona. ¿Ninguna institución pública se siente concernida por este hecho?
Sin darnos cuenta, cada vez nos acercamos más a la sociedad que dibujaba la película Matrix. Va a resultar premonitoria aquella escena en que aparecían extensiones inmensas de vainas, cada una de las cuales contenían a un ser humano. Allí dentro se criaban (se mantenían sus constantes vitales, quiero decir) conectados a la matriz, en donde vivían una falsa realidad. El beneficio que obtenía la máquina de ellos era su energía, la electricidad basal que generaba cada cuerpo humano.
Salvando las diferencias, igual les suena familiar la sensación
que tengo de estar acosado constantemente por el puñetero mercado, en todas sus
expresiones comerciales (operadoras telefonía, empresas de energía,
bancos, etc.). Todos ellos con el único interés de sacarnos el mayor provecho
económico, legal o alegalmente, mientras nos engatusan con la falacia del
estado del bienestar, el progreso y el crecimiento. Internet, televisión, redes sociales... nos acomodan,
apoltronan, entretienen y abducen para sesgar nuestra conciencia de lo que sucede en realidad, distrayéndonos de lo que en verdad está en juego.
En este estado de cosas, ¿realmente a alguien le extraña esa merma de equilibrio emocional que sufrimos? Las patologías que denunciaba aquel facultativo no solo son innegables, sino que la epidemia de malestar sigue expandiéndose. No se trata de un resultado anómalo; es la consecuencia natural de esta perversión.
Ya nos avisaban aquellos sabios galos: "Están locos estos romanos".